Nadie va a decir sobre mi lápida: “Era un pan de Dios”; y me alegro de eso. No se trata de mi ofi cio, si nunca me hubiese dedicado a esto y hubiera seguido trabajando legalmente, tampoco. Sólo no está en mis genes la bondad, tampoco la maldad. Aunque vista desde afuera, la falta de bondad sea catalogada de maldad, no es así, pero no importa. Soy un tipo racional, siempre lo he sido y creo que lo seguiré siendo. No tengo excusas para mi comportamiento, tampoco las necesito, yo decidí que mi vida fuera como es. Desde chico una cosa llevó a la otra y, si bien la felicidad me sigue siendo esquiva, no me quejo. Estos últimos años fueron los más difíciles de mi vida, y a la vez los más maravillosos e intensos. Me pasaron muchas cosas que no he relatado por aburridas, pero todas me sirvieron para algo, a pesar de no haberles dado la oportunidad de una meditación escrupulosa. Jiménez piensa que yo soy un gran pensador, un tipo que calcula cada uno de sus pasos, un calculador especializado en pros y contras. Nada menos cierto, a pesar de todo lo que he vivido y de mis responsabilidades, sigo aceptando las cosas tal son y actuando en función de la realidad. Quizás sí, tenga una capacidad de decisión especial, y por ella estoy acá. Considero que cada decisión tomada tiene siempre una opción peor y una mejor, lo que me lleva a concluir en que las fl echas de cada encrucijada son tres, o cinco si hilamos fi no con los “masomenos”. Lo que hay que saber, es lidiar con cada una de ellas y hacerse cargo. Hay días en los que miro la vida en paralelo, me veo a mí actuando, camino a mi lado. Es raro, pero ayuda. Antes me había pasado, pero necesitaba la marihuana para ello y lo que lograba era tener dividido el cerebro en dos niveles. Ahora me pasa sin porro, y está bueno porque no me involucro demasiado en cosas que podrían afectarme. Ya he contado que me gusta el poder, siempre lo he buscado, y he conseguido bastante. Pero también he dicho que la sensación más gratifi cante del poder, mucho más que ejercerlo, es que, absolutamente nadie, tenga poder sobre mí. Eso, indefectiblemente, lleva a la soledad. Y la soledad, en ciertas ocasiones a la tristeza. Y la tristeza, a veces al enojo. Y el enojo, a los errores. Y a los errores, hay que solucionarlos. Y en las soluciones, casi siempre hay un nuevo impulso anímico para seguir adelante. Después de la charla con Jiménez, descubrí que Martínez había sido un error. No caben dudas de que la inyección monetaria que nos dio fue de gran ayuda para proyectos futuros, pero, el muy desgraciado, consideraba que podía contar conmigo para sus proyectos. Hasta el momento se trataba de negocios y estaba bien, pero de ahí a ayudarlo en un proyecto político a largo plazo, me convertía en cómplice y le daba cierto poder sobre mí. Por primera vez en cuatro años, tuve ganas de retirarme del negocio e irme a una isla a disfrutar mi soledad en un ámbito real. Sabía que no era el momento, aunque parecía ser la única salida para demostrar que nadie podía manejarme. Dejar el negocio traería aparejado el caos, Julián no estaba preparado para la responsabilidad y en pocos meses, la estructura se derrumbaría. Ni siquiera Jiménez entendía lo esencial. A ojos vista estaba que mi organización había derrotado a la delincuencia. Casi no había robos en nuestras zonas, los chorros de a pié de años atrás, se ocupaban casi de forma exclusiva de impedir que personas ajenas a la “empresa” molestaran a nuestros clientes. Los negocios gastaban menos en nosotros que en seguros contra robos. Los particulares no dudaban en pegar en sus puertas una calcomanía que vendíamos a cien pesos, o cincuenta, o treinta según el barrio. Cambiaba cada mes y nadie dudaba en pagar la cuota. Era mejor que cualquier alarma o guardia de seguridad. Ofrecíamos también, a diez pesos cada uno, un prendedor de lata que los mantenía a salvo de robos en la vía pública. Incluso podían mandarnos un mensaje de texto si surgía algún problema. Siempre descubríamos muchachos queriendo hacerse el día con nuestros clientes, la orden era una sola, reventarlos a patadas y tirarlos en la puerta de la comisaría. No para que los metieran presos, sino para qué en la comisaría conocieran sus caras amoratadas. Terminamos de un plumazo con los cuidacoches, sólo porque yo los detestaba. A la mayoría de ellos los pusimos a vender calcomanías y prendedores y les iba mejor que antes. Los que no aceptaron, o siguieron en el rubro, terminaron en el hospital o en alguna zanja. Cuando los muchachos se ponían nerviosos por la falta de acción, hacíamos visitas a nuevas zonas y despuntaban el vicio de “empujar panchos”. Pero cada vez exigían menos esas salidas. Así y todo, estábamos fuera de la ley, y no faltaban detractores de nuestro trabajo. La concejala nos tiraba dardos envenenados en los medios locales, ¡justamente ella! que luchaba contra la inseguridad. El problema era que “no era un logro político” La zona era segura y nadie podía llevarse los laureles. Ni siquiera yo, salvo que quisiera terminar en la cárcel. Por eso estaba tan enojado, la seguridad no convenía a los políticos, o les convenía a medias. ¿Con qué derecho el intendente me había pedido que incrementara los robos en el partido vecino? Yo no quería robos, quería que todos vivieran tranquilos y me pagaran por ello. Pero ya nadie me dejaría trabajar tranquilo, las ansias de poder de un tipo estaban por arruinar todo mi trabajo y no encontraba la forma de evitarlo
agosto 01, 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

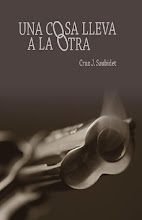


No hay comentarios:
Publicar un comentario