A veces pienso que he llegado tarde a este mundo que me ha tocado, si yo hubiera nacido hace miles de años habría disfrutado mi anarquía. Porque yo soy anárquico. Aunque comprendo con claridad los controles gubernamentales y a la policía como males necesarios, nunca voy a terminar de aceptar que instituciones poderosas mantenidas con los impuestos limiten mi deambular por el mundo. Sé con claridad que los controles y las leyes son imprescindibles, pero no por ello dejan de incomodarme. Hace seis o siete años, invadió a mi patria una epidemia de ladrones. Siempre hubo ladrones y mi país ostenta, casi con orgullo, un lugar de privilegio en esos aspectos. Pero la dolencia de esos tiempos fue signifi cativa, porque si en la década del noventa muchos de los que se quedaban sin trabajo ponían un kiosco, en el siglo XXI las opciones se acotaron a “cartoneros” y “chorros” De los primeros se han realizado miles de estudios, escrito ensayos diversos y como si fuera poco, cualquier periodista con ansias de “progre” realizaba un programa acerca de ellos viajando en los trenes que cada tarde los llevaban del conurbano hacia La Capital en busca de lo que “tiran los que aún tienen algo que tirar”. Por eso no hablaré de ese grupo y sí del segundo. Los noventas habían dejado un maravilloso nicho económico y en él proliferaron de forma exagerada los ladrones de kioscos, obligando a muchos a cerrar sus ventanas o invertir en gruesas rejas de hierro que signifi caban, muchas veces, medio año de ventas. Conllevando a su vez al veloz enriquecimiento de los herreros que de un día para otro escalaron social y económicamente para transformarse en concejales, intendentes y hasta pastores evangélicos. Con la fortifi cación de los kioscos y puertas y ventanas de todas las casas del país, muchos ladrones vieron limitadas sus andanzas, y tuvieron que dedicarse al ciudadano de a pié o a las entradas de garajes. Pero, estas últimas se llenaron de armas, alarmas y gente previsora; por lo que sólo se atrevían con ellas los ladrones de ofi cio y preparados, o los drogados, que en muchos casos morían ante las férreas defensas de los moradores. Entonces nació el “chorro de a pié”, a veces en bicicleta, vestido con equipo de gimnasia “Adidas imitación”, un rosario colgado al cuello y gorra con visera. Eran (y son) miles, deambulan buscando miradas esquivas y atemorizadas para luego ponerse a caminar a la par de la víctima e increparla con palabras agresivas y promesas de armas escondidas bajo la ropa. El botín suele ser escaso, pero multiplicado por diez o veinte “panchos” por día, logra equiparar y hasta superar muchas veces el sueldo mínimo vital y móvil. Siempre fui un hombre tranquilo, pero no puedo superar la impotencia. Eso sentí las dos veces que fui abordado por esos muchachos trabajadores. Nunca me sacaron mucho y sólo una de las veces vi el arma (quizás inservible), pero el odio que me generaron fue muy fuerte y difícil de superar. En mi barrio había muchos, así que luego del segundo encuentro decidí probar alternativas. Durante un tiempo cargué un cuchillo en la cintura las cuadras que me separaban de la estación de trenes. Era un pequeño “Toledano” con cabo muy parecido al de un revolver, de esa manera, cuando constataba que se me acercaba un posible “caco”, me ponía serio, sacaba pecho, lo miraba fi jo y dejaba asomar el cabo del cuchillo. Todos pasaron de largo y con el tiempo bastó con la actitud, ya ni mostraba el arma. Así y todo, vivir de esa manera no era lo más agradable, y la sangre en mi ojo derecho seguía viva. Quería ir más lejos aún, necesitaba ser asaltado de nuevo para reaccionar de otra manera, pero era peligroso, porque nunca se sabe con quién uno se enfrentará. Una mañana, que me levanté de muy mal humor por el día anterior y por el que me esperaba en el trabajo, salí de casa con la cabeza nublada y puteando por lo bajo. Al pasar por la verdulería y saludar al empleado observé que, a treinta metros, uno de “esos” muchachos venía hacia mí. Me detuve y giré sobre mis pasos, el empleado de lechugas y tomates me miró extrañado. Viré hacia la izquierda, seguro ya de que me seguía. A los pocos metros me introduje en la entrada de una casa. Apenas pasó cerca de mí, me lancé hacia él con un rodillazo en la espalda que lo dejó duro tirado en la vereda. Después lo pateé, especialmente en la cara, salté sobre su espalda. El verdulero miraba desde la esquina sin moverse. No quise mirar la cara del muchacho, él era todos los ladrones de mi barrio y mi furia debía descargarse. Casi no se movía y respiraba agitado, tanteé su cintura y encontré un revólver que metí en el portafolio. Lo cierto es yo que estaba en problemas, si bien había dejado fuera de combate al ladrón, estaba seguro de futuras reprimendas. No iba a matarlo porque no está en mis genes ser asesino, ni iba a entregarlo a la policía porque saldría al día siguiente. Podía dispararle en las piernas y dejarlo paralítico, pero no llegaba tan lejos mi decisión. Esos treinta segundos, arrodillado sobre una espalda desconocida, fueron quizás los más largos de mi vida y la decisión, quizás la más importante. Se me ocurrió y lo dije: –Escuchame, pendejo de mierda, en esta zona, nadie roba a nadie en la calle sin darme la mitad de lo que consigue. Avisale a cada uno de tus colegas que van a quedar como vos ¿Escuchaste bien?– Por las dudas tiré de sus pelos para levantarle la cabeza y darle unas cachetadas. –Sí, sí, perdoname, loco, no sabía que eras vos. –Ahora sabés, éste es mi celular, me llamás hoy a las cinco para seguir hablando, si no me llamás, te busco y te mato. ¿Tenés alguna duda? –No, viejita, todo bien, “somo amigo”, yo soy el Julián. –Ya sé quien sos, y no somos amigos, yo mando y vos haces caso– Y tiré su cabeza contra las baldosas. –Ahora te vas a parar y salir corriendo de acá, no quiero que te metan en cana, si te portás bien, vas a llegar lejos conmigo. Julián se alejó corriendo y noté que un grupo vecinos se me acercaban. El verdulero venía con ellos. Yo ni siquiera me había despeinado. Seguí mi camino en medio de las palabras de aliento de los vecinos, ese momento los detesté por cobardes. Mientras cruzaba la plaza vi a Julián recostado en un banco y a dos muchachos que lo rodeaban. Me paré delante de ellos y me miraron extrañados. –¡Sentate, Julián y ustedes dos también! ¿Me conocen? –Sí, viejita, Julián nos contó. –¡Viejita, las pelotas! Soy Joaquín Sobiles y no valen los sobrenombres– Amagué una cachetada y el de la derecha se atajó asustado. –Está bien, loco, no te calentés. –Por ahora sólo voy a hablar con Julián, él les va a avisar lo que digo. ¿A qué hora me vas a llamar? –A las cinco, ¿me tirás unas monedas para llamarte? –Tomá, si esto funciona vas a tener tu celular. A las cinco. Y me fui, con la mente en blanco y un temblor sofrenado en mis piernas.
agosto 01, 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

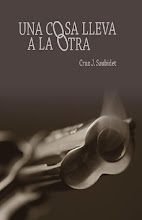


No hay comentarios:
Publicar un comentario